Desalentado por la pérdida de un amor, un hombre joven encuentra en los paseos en bicicleta por el parque una fachada inocente para alimentar un deseo perverso. En este relato, Mauricio Montenegro juega con la voz engañosa del narrador para envolvernos en una historia turbia, donde la verdad se cuela entre las fisuras de una máscara que no termina de romperse.
Fotografía por David Pinto
Antes de la llegada del hombre pobre, en esa banca se solía sentar la pareja. Me gustaba observar a esos dos durante mis descansos, disimuladamente, mientras tomaba algo de agua apoyado en un barandal. Si dos orquídeas danzaran, lo harían así. Los besos que se daban no llegaban a ser obscenos ―se cuidaban de que sus lenguas no se vieran demasiado por afuera de sus bocas―, pero sí muy apasionados. Las manos recorrían los cuerpos sin prisas, intentando descubrir aquello que se ocultaba tras las capas de uniforme, y disfrutando de todo lo que sí estaba a su alcance. En esos encuentros había deseo, posiblemente amor. Había humedades ocultas y turgencias mal disimuladas. Había secretos dichos al oído, que nunca llegué a escuchar. Había pasión violenta cuando el chico y la chica mordían un labio o un cuello, o halaban un mechón de cabello con la fuerza suficiente como para que el otro ahogara un quejido entre carnal y doloroso. Pero también había prudencia y contención, pues intuyo que sabían que en el parque varios pares de ojos ―no solamente los míos― contemplaban esas escenas.
Solía preguntarme por qué elegían sentarse allí, durante una buena parte de la tarde, esforzándose por no arrancarse la ropa y dejarse llevar por sus impulsos. Eran muy jóvenes, quizás no podían yacer en paz en ningún otro lugar. O quizás preferían explorar hasta el hartazgo todas las posibilidades del erotismo antes que someterse a los rigores mecánicos del sexo propiamente dicho, evitándose así sustos, enfermedades, decepciones… en fin, todo lo que conlleva la cópula.
Me gustaba contemplar ese amorío desde una distancia prudente. En mis ojos no había morbo. Lo que en realidad me impulsaba a observarlos era la nostalgia que me provocaban. Nostalgia de la juventud, cada vez más marchita en mi cuerpo cuarentón, y también del sentimiento bruto que a esas edades uno cataloga como amor. La chica no se parecía casi en nada a mi Perla de joven, pero la forma en que acariciaba la cara, el pecho del muchacho ―a veces con maestría, a veces con torpeza―, sí que eran similares a lo que había sentido en mi cara y en mi pecho muchos años atrás. Por eso se me volvió una costumbre verlos durante unos minutos, mientras me hidrataba y me recuperaba de mis penurias de ciclista amateur, que no eran pocas. Pero observar a ese amor joven, recién germinado, era un bálsamo para mis extremidades doloridas.
Es por eso que mi horror fue supremo cuando una tarde encontré al hombre pobre en lugar de a la pareja. Había dejado su morral en la banca donde se sentaban los amantes, mientras daba un paseíllo circular por las cercanías y movía los brazos con elocuencia. Cuando me dio las espaldas, me sorprendí al descubrir que tenía la parte trasera del pantalón roto. Nalgas oscuras por la mugre y decoradas con costras de un material indefinible se exhibieron ante mí por primera vez. Más sorprendido quedé cuando me di cuenta de que alguien había tenido la gentileza de regalarle otro pantalón. Sin embargo, el hombre prefería anudárselo al cuello de tal forma que la mayoría de la prenda cubría buena parte de su espalda, como si se tratara de la capa de un superhéroe, mientras que su trasero continuaba a la intemperie.
Inicialmente, supuse que la presencia del hombre pobre sería temporal. De seguro habría espantado a la pareja con su balbucear, su suciedad y esa obscena retaguardia. Sin embargo, al día siguiente, lo encontré otra vez, y también al día después de ese, y durante el resto de la semana. Me imaginé que quizás podría encontrar a mis enamorados en algún otro sector del parque. Los busqué con paciencia.
Pedaleaba con lentitud mientras examinaba a cada pareja de adolescentes que iba encontrando durante mi recorrido. Varios caminaban agarrados de las manos. Otros se tumbaban sobre el verdor engañoso del pasto que disimulaba los desperdicios y restos de excrementos de perro. Algunos, más osados, se frotaban al abrigo de arbustos cómplices. Vulgaridades y exhibicionismos. No lograba encontrar en ellos lo que resultaba único en mis enamorados. Yo, que había empezado a ciclear para olvidarme de la partida de mi Perla, ahora sufría nuevamente debido a otra pérdida.
Durante meses me arrepentí por haber sugerido aquello del disfraz. Ahora, reconozco que eso apenas fue un pretexto para que mi Perla dijera lo que dijo e hiciera lo que hizo. Un pedaleo. Falso. Otro pedaleo. Enfermo. Mantener el equilibrio. Perverso. Cuidado con los niños. Hipócrita. Las palabras de mi esposa, ciertas o no, me partían el corazón y las escuchaba dentro de mi cráneo con tal nitidez que mi Perla parecía estar conduciendo detrás, mientras las repetía incansablemente con un odio concentrado, macerado por los años.
Y en una ocasión, ¡ay!, tan distraído estaba al sentir ese dolor enraizado en mí que no me fijé en aquella bolita gris en medio del camino y le pasé por encima. Primero una llanta. Luego, la otra. Fue como pisar una bolsa rellena con palillos. Un crujido que, en otras circunstancias, habría resultado sabroso. Me detuve en seco. Di la vuelta y encontré lo que había sido un pichón. Mi único consuelo era pensar que posiblemente ya estaba muerto cuando lo aplané, que había caído de su nido. Escuché unas risas. Unos niños, sentados en el césped y cobijados por la sombra de un árbol, me miraban juguetones. Iba a decirles algo, pero cuando abrí la boca, para mi sorpresa, se me escapó una risilla nerviosa. Quizás, después de todo, la situación era tan absurda que resultaba cómica. Cuando los niños me escucharon reír, callaron. Tal vez se estaban burlando de cualquier otra cosa. Me subí en la bicicleta y continué mi trayecto con nerviosismo.
No volví a encontrar a los jóvenes amantes. Me entregué a la resignación. Con el pasar de los meses, mis piernas ganaron músculos. No sin cierta desazón, reconocí que jamás llegaría a ser un buen deportista, pero por lo menos la actividad ya no me resultaba tan humillante. Los descansos se volvieron cada vez menos frecuentes; sin embargo, al pasar por la banca, antes ocupada por la pareja, me asaltaba la nostalgia. El hombre pobre había escogido ese lugar para rumiar el día, mientras caminaba en círculos, declamaba frases inentendibles o simplemente se paraba recto, muy marcial, y fijaba su mirada en el horizonte con el ceño fruncido y el culo al aire.
Si bien en un inicio le guardé rencor al hombre pobre, con el tiempo empecé a sentir lástima por él. Si la lluvia llegaba ―sus gotas heladas como las palabras de mi Perla―, el hombre pobre no buscaba refugio. Se quedaba allí dejando que el líquido bañara su rostro. Si el sol azotaba cual capataz furioso, el hombre pobre se tumbaba en la hierba y dejaba que lo tostara, primero de frente, para luego darse la vuelta y permitir que los potentes rayos chamuscaran sus nalgas. Terminé riéndome ante los divertimentos de esa milanesa de mugre. A veces pasaba cerca de él y levantaba la mano a manera de saludo. Él, frenético, sonreía y agitaba la mano como si hubiese visto pasar fugazmente a un viejo amigo.
A veces, los policías municipales lo molestaban. No querían llevarlo a un hospicio —donde deberían estar estas personas— o por lo menos cubrir su semidesnudez; simplemente se acercaban y se burlaban de él. El hombre pobre entonces gritaba: «¡Mamá, mamá!», y parecía desesperarse. Los otros lo jaloneaban como queriendo llevárselo, pero siempre terminaban por dejarlo, no sin antes darle unas nalgadas.
Me costaba reconocerlo, pero el hombre pobre había terminado por cautivarme. En más de una ocasión, mientras recorría otros sectores del parque, me descubría imaginando cómo reaccionaría si es que yo un día me acercara y le contase algo. Mis secretos. ¿Quién mejor que el hombre pobre para guardarlos? Él era un tronco hueco donde podría desahogar mis penurias. A él podría contarle acerca de mi Perla, la mala reacción que tuvo ese día cuando le sugerí lo del disfraz, nada complicado, una falda escocesa y corta, una mochila… Infame. Perverso. Degenerado. He visto lo que guardas en tu computadora… Aunque quizás, en realidad, lo mejor sea continuar guardando silencio.
Un par de meses después, volví a ver al muchacho, pero en esa ocasión iba solo. Caminaba cabizbajo por un senderillo que, deduje, lo llevaría hasta la banca en donde tiempo atrás había compartido esas caricias con su pareja. Sonreí. Quizás iba al encuentro con la muchacha. Mientras lo seguía con cautela, escuché un sonido ya conocido: otro pichón bajo las llantas. La verdad es que pisar pájaros por accidente era bastante común en ese parque. Fueran crías o aves adultas, se solían mover con lentitud, como si les pesara su propia estupidez. Algunas de esas manchas grises, que uno podía confundir con musgo o maleza, en realidad eran cadáveres que ciclistas, perros, atletas, pisaban una y otra vez hasta que cualquier rasgo que podría haber ayudado a identificarlos como seres vivos se reducía a nada.
El chico llegó hasta la banca. El hombre pobre tomaba el sol plácidamente como un lagarto sobre la hierba, mientras su morral descansaba en el asiento. Lo que sucedió a continuación es difícil de explicar. A duras penas puedo elucubrar los motivos. Quizás el chico había intentado regresar al lugar en donde su amorío había parecido perfecto, donde las promesas sin fundamento se susurraron al oído y los cuerpos descubrieron hasta dónde podían complacerse sin necesidad de lo propiamente carnal. Y, claro, encontrarse con ese hombre que se bronceaba el culo, profanando ese santuario con su mugre, seguramente lo sacó de quicio. Tomó el morral y lo aventó con violencia, lejos. El contenido ―botellas de refrescos, latas, cuadernos viejos y algo de comida― se esparció contaminando el verdor del césped. Al notar lo que sucedía, el hombre pobre se levantó e intentó recoger sus pertenencias, ignorando al muchacho. Él, dejándose llevar por algún impulso oscuro, comenzó a patear las latas y las botellas; el hombre pobre intentaba recogerlas sin éxito. Cada vez que guardaba algo en su morral, el chico lo volvía a aventar lejos. «¡Mamá, mamá!», gritaba el hombre pobre. ¡Pobre hombre!
Dudé unos instantes, lo reconozco. Pero finalmente intervine. Si tan solo mi Perla hubiese estado allí para verme. Me aproximé montado en la bicicleta y le grité al chico que se detuviese. Para mi sorpresa, el joven me miró fijamente antes de lanzarme: «No te metas, viejo asqueroso, ¡me acuerdo de ti! ¡Nos veías, nos veías siempre!». Sentí cómo la presión se me bajaba en ese instante. El muchacho dejó el morral en el suelo y se acercó a mí. Un empujón, luego otro. El equilibrio y la fuerza en las piernas me ayudaron a resistir las primeras embestidas. El chico cerró el puño y se lanzó contra mí. Me golpeó directamente en la cara. Caí, sentí un par de patadas. Y, luego, nada. El hombre pobre lo había agarrado por el cuello desde atrás. «¡Mamá, mamá!», aullaba, mientras asfixiaba al muchacho. Al ver que se ponía morado, me levanté y los logré separar. El chico huyó dando tumbos, insultándonos.
He logrado que el hombre pobre, por fin, vista otros pantalones. Los míos. Le he regalado un lindo calentador que ya no usaba. ¡Lo bien que se vería bien bañado! En ocasiones, también le doy comida. He hablado con los municipales para que no lo molesten más. En ocasiones, me acerco a su oído y, soportando el hedor, le cuento mis deslices. «Mamá, mamá», opina el hombre pobre, cuando lo hago. Él es la bóveda más segura para guardar mis secretos, sellada con el candado de la enajenación.
A veces compartimos la banca. Él deja su morral a un costado y yo, mi bicicleta. Ambos vestidos con el mismo calentador, uno nuevo y el otro desgastado. Somos casi dos hermanos gemelos. Él disfruta del sol implacable de la tarde. Yo, por mi parte, me dedico a cazar con la mirada, incansablemente, el germinar de un nuevo amor.
Mauricio Montenegro (Quito, Ecuador, 1985). Es editor, corrector de estilo y escritor. Su primer libro de cuentos, Jaulas (La Caracola Editores), se publicó en 2021. Sus relatos han sido incluidos en revistas y antologías de países como Argentina, Colombia, México y Ecuador.
Cuéntanos en los comentarios qué te pareció este cuento de Mauricio Montenegro.
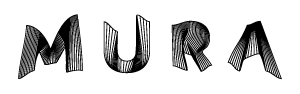
¿Quieres leer más cuentos y narrativa ecuatoriana o latinoamericana? Explora nuestra página y encuentra más textos.









