Ernesto escribe en sus cuadernos del bosque alto aquello que jamás pudo articular con la voz. Una ciudad que se desangra, un encuentro súbito con lo sagrado; al fondo, la vida infeliz de un padre que descubre su incapacidad de amar lo que creó. Este fragmento de Chamanes eléctricos en la fiesta del sol, última novela de Mónica Ojeda, pone en realce la maleabilidad de una prosa que se acopla al canto indomado de lo natural y lo salvaje. Puedes leer también la entrevista a Mónica Ojeda en MURA.
Fotografía por David Pinto.
Los pájaros conocen cosas ocultas, decía mi madre.
Hay cantos que sanan el cuerpo y el alma.
Cantos que son plegarias para los difuntos.
Cantos que elevan pueblos, árboles y montañas.
Cantos que resucitan colibríes.
Cantos que llenan el cuerpo de energía para la caza.
Cantos que cortan las cabezas de nuestros enemigos.
Cantos que sueltan la pena y la atan.
Cantos que profetizan.
Cantos que enferman.
Cantos que nombran.
Cantos que hacen crecer el deseo.
Cantos que doman animales indóciles.
Cantos que calman terremotos y erupciones.
Cantos que producen temblores de tierra
y estallidos de volcanes.
Cantos que atraen a los peces y a la lluvia.
Cantos que exploran dolores.
Cantos que alimentan alegrías.
Cantos que seducen.
Cantos que invocan lo sagrado.
Cantos que hacen aparecer a los muertos.
Mi madre llamaba con su voz a las aves que desde el principio de los tiempos hablan la lengua original.
Wawita mía,
todos los seres que tienen espíritu cantan
aunque no podamos oír sus canciones.
Decía: debes aprender estos cantos o estarás dentro de la vida, pero desconectado de ella.
El cóndor volvió y lo vi planear en dirección a la quebrada. Un presagio es un recuerdo, una serie de imágenes que se articulan para anunciarnos lo que sentimos durante la tormenta y lo que sentiremos mañana bajo el sol.
Mi hija canta en medio de la noche una canción que abraza la oscuridad. Solía cantarla mi madre para ayudarme a dormir, pero no funcionaba porque en su voz había dos voces.
Quesintuu y Umantuu.
La música es una expedición nocturna.
El recuerdo presagia.
Desarrollé insomnio crónico después de ver el linchamiento en el barrio. No conseguía dormir más de tres horas seguidas, estaba destruido y apagaba las luces para imaginar que la noche eran mis ojos descansando al fin. Sin trabajo y deprimido, dejaba pasar las horas. Por la mañana hacía el desayuno para Mariana y para Noa, llevaba a Noa a la escuela, limpiaba la casa, lavaba y tendía la ropa, cocinaba, recogía a Noa de la escuela por la tarde, servía y recogía la mesa, lavaba los platos, ayudaba a Noa con sus deberes de matemáticas, la bañaba, la vestía, cenábamos con Mariana, acostaba a Noa, acostaba a Mariana, y me iba al salón donde apagaba las luces y permanecía despierto en la oscuridad.
Esa era mi rutina.
En ocasiones también ayudaba a los vecinos a recoger los cadáveres de las calles. Al principio esperábamos a que viniera la policía e hiciera lo que tenía que hacer, pero tardaban horas, incluso días en llegar, y mientras tanto el barrio convivía con el cuerpo en descomposición de alguna persona asesinada por los sicarios. No queríamos que los niños lo vieran: cubríamos los cuerpos, los movíamos de las vías y limpiába mos la sangre.
Nos informábamos los unos a los otros de qué calles evitar.
Nos turnábamos la llamada y la insistencia a la policía.
Después del linchamiento aparecieron en el barrio cadáveres abaleados, decapitados o torturados. Hombres y mujeres que residían en otros sitios de la ciudad, pero que los sicarios traían a nuestras puertas para amenazarnos. Las bandas sabían lo que habíamos hecho: el cadáver del chico al que matamos estuvo en la calle hasta que un vecino desesperado lo quemó. Por más que cerramos las ventanas un olor agrio y nauseabundo entró en las casas de la cuadra. Una peste insoportable que impregnó todas las cosas.
Un olor del pasado.
Mi insomnio era ese olor en el pelo de Mariana y en el de mi hija, los gritos y los llantos de las personas que desalojé, la certeza de que jamás podría ser un hombre bueno o amar a Dios con el corazón liviano.
No acostumbraba a hacerlo, pero un domingo llevé a Noa a cazar al bosque. Hicimos un viaje de cuatro horas en el carro de Mariana y, durante el camino, pusimos la radio. Desconozco qué música escuchamos en ese tiempo de ascenso. Recuerdo que era instrumental, sosegada, como la respiración de la niebla. En mis oídos era casi inofensiva, casi grata.
Debemos tener cuidado de lo que se nos acerca delicadamente.
Cuando llegamos, Noa se puso a hablarles a los hongos que iba encontrando en árboles y en cadáveres de insectos. Yo me eché el rifle a la espalda y avancé hacia el interior de ese organismo vivo que no sabía nada de la crueldad. Caminamos hasta un punto enmarañado del bosque y allí le expliqué a mi hija la importancia del silencio.
Le dije:
si hablamos muy alto ahuyentaremos a los animales.
Le enseñé el arte del rastreo. Vigilamos las marcas en las plantas y en la tierra. Interpretamos las huellas de los conejos.
Una huella conserva el tiempo, le dije. Leyéndola puedes saber la edad de tu presa y el momento en el que estuvo aquí. Puedes descubrir hacia dónde se dirige.
¿Y si no quiere que la sigamos?,
me preguntó Noa.
Insistí en mi labor pedagógica. Le expliqué:
es sencillo determinar si una huella es fresca o antigua, lo único que tienes que hacer es fijarte en sus bordes.
Si la huella tiene agua,
sabrás que es vieja por su transparencia.
Si el agua es turbia, la huella es reciente.
Ella tarareó una canción y yo encontré una gota de sangre con la forma de un cometa. Reposaba sobre una hoja seca caída en un lodazal.
Mi propia sangre reaccionó ante la belleza de su hermana.
Mijita, ven, le dije a Noa.
Las puntas del cometa señalaron unas huellas equinas que descendían hacia el oeste. Seguí su rastro dejando a mi hija unos metros atrás y, al cabo de unos minutos, me vi frente a una yegua blanca que llevaba horas muerta. El animal estaba tendido sobre unos arbustos a los que había destruido con su peso. Me desconcertó que tuviera la crin hacia arriba, como si aún corriera y el viento la despeinara. Por lo demás parecía dormida, salvo porque sus ojos se mantenían abiertos.
A mis espaldas, mi hija iba canturreando, despreocupada, uno de los cantos de mi madre.
No le presté atención hasta ese momento:
la atención del cuerpo
es distinta a la de la conciencia.
Era imposible que Noa conociera aquel canto. Sin embargo, lo que sonó en mitad del bosque era la música inconfundible de mi madre en la voz de mi hija.
Miré el cadáver de la yegua: blanco como Dios y como la muerte, con un disparo en el cuello que apenas le permitió correr unos metros antes de la caída final, y me sentí extraño, confundido en medio de tanta potencia.
Recuerdo que mi hija hizo silencio. El animal tenía las rodillas delanteras dobladas y el morro herido y atado con una soga sucia. Su musculatura enclenque mostraba señas de maltrato. No cabía duda de que había sufrido, aferrado a la vida, largo tiempo antes y después de que la bala lo alcanzara.
Quien le arrebata su dignidad a un animal mancilla toda la creación.
Mi hija empezó a gritar:
¡Papi!
¡Papi!
¡Papi!
Pero su voz era lejana y una música desapacible siguió sonando en mi cabeza.
El pasado nos habita obligándonos a escuchar la verdad sobre quiénes somos y hacia dónde dirigimos la mirada. Yo ignoré a mi hija asustada en mitad del bosque, esa es mi verdad.
Atendí a la yegua.
Un animal posee los secretos de las montañas, misterios que están más allá del lenguaje y del pensamiento. Sus cuerpos nos cuentan lo que queda en los vestigios y en las huellas: la derrota de la belleza, el paso del dolor, la crueldad inagotable de los hombres y el movimiento infinito de Dios continuando a pesar de todo.
Imaginé la agonía de la yegua, pero la comparé con la mía propia y me sentí indefenso y desprotegido.
Me tambaleé, caí al suelo.
Algo familiar en ese cadáver lo hizo acercarse a mi padre y al caballo que lo mató; a mi madre, a los muertos arrojados en los barrios, al chico quemado frente a mi casa e incluso a mí mismo.
Abracé a la yegua sudando frío.
Estaba más quieta que la tierra.
Mi hija gritaba a mi lado con desesperación. Planeé dejarla perdida en el bosque y fingir que había sido un accidente. Fue una sorpresa que mi mente llegara a tanto, que mi infelicidad me hiciera contemplar el mal. Me odié por ello, pero también la odié a ella por demostrarme que yo era un hombre que no podía quererla con sinceridad.
Temblé de aborrecimiento.
Lloré como un niño.
Fui un niño.
«Las revelaciones son heridas en la noche», decía el canto de mi madre. «Viven en lo oscuro».
Perdí la noción del tiempo llorando sobre la yegua. Allí, desabrigado encima de la muerte, tuve el valor de admitirme quién realmente era: un padre que, a pesar de haber cumplido hasta el momento con sus obligaciones, no era feliz con su hija. Un padre que imaginaba un futuro sin ella como quien se ahoga y proyecta su salida a la superficie. Un cobarde, me dije, y el amor no puede ser cobarde, sino un corazón de venado aún caliente tras ser arrancado de su sitio.
Todos los órganos vitales se enfrían afuera de sus cuerpos y regresan al polvo.
Todo amor que es frágil, pesa.
La yegua estaba serena, como si reposara, y yo me vi llevándome el rifle a la boca para ser uno con ella. Había permanecido con Mariana y con Noa a costa de destruirme, tenía asumido ese sacrificio pero, abrazado al cadáver de la yegua, entendí que yo no era un padre ni un marido, solo un hombre cuyo amor era insuficiente. Vi mi sufrimiento con nitidez, como si fuera el de otra persona y, hundido en el pelaje de la yegua, casi ahogado en su peste, comprendí que si no las abandonaba pronto iba a acabar muriendo.
Una herida descubre
el paisaje interior que ignoramos.
Estar herido es el precio de la revelación.
La culpa será tolerable, me dije, pero no esta muerte.
Esta muerte no.
Amo a los ciervos,
a los conejos,
a las liebres,
a los zorros.
Amo a los perros, a las vacas y a los cuyes.
En la montaña mi amor no es cobarde, es suficiente. Le basta al bosque y a sus criaturas, le basta a mis animales. Soy un hombre decente aquí donde la vida y la muerte se distinguen.
Mi odio está enterrado:
vine al bosque alto y lo enterré.
No puedo decirle a mi hija más que esto:
Si escondo mis palabras es porque tendría que decirte la verdad o tendría que mentirte, y las dos opciones me alejan de Dios.
La verdad es que no te he extrañado a pesar de que habría dado la vida por ti.
Te quise mucho y después poco. Es triste que un sentimiento así pueda desaparecer.
Me alivia saber que vas a irte. Espero que encuentres consuelo y un lugar de descanso.
Es imposible que nos relacionemos mejor. Esta es la cercanía a la que podemos aspirar.
No deseo conocerte. Perdóname.
Nada de esto salió de mi boca ni saldrá. A veces el silencio es benévolo y la verdad innecesaria.
*Fragmento de la novela Chamanes eléctricos en la fiesta del sol (2024), cortesía de Penguin Random House Grupo Editorial.
Mónica Ojeda Franco (Guayaquil, Ecuador, 1988)
Escritora ecuatoriana, reconocida como una de las voces más relevantes de la literatura latinoamericana contemporánea. Graduada en Comunicación Social con mención en Literatura por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, amplió su formación realizando un máster en Creación Literaria en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Entre sus obras más destacadas se encuentran las novelas La desfiguración Silva (2014), Nefando (2016), Mandíbula (2018) y Chamanes eléctricos en la fiesta del sol (2024), así como los poemarios El ciclo de las piedras (2015) y Historia de la leche (2019), y el libro de cuentos Las voladoras (2020). Ha recibido numerosos reconocimientos por su trabajo literario, incluyendo el Premio Príncipe Claus Next Generation y el Premio ALBA Narrativa, y ha sido finalista en importantes premios como el Premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa y el Premio de Narrativa Breve Ribera del Duero.
Cuéntanos en los comentarios qué te pareció el fragmento de la novela de Mónica Ojeda.
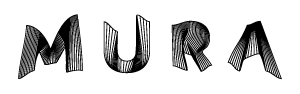
¿Quieres leer más cuentos y narrativa ecuatoriana o latinoamericana? Explora nuestra página y encuentra más textos. Puedes leer también la entrevista a Mónica Ojeda en MURA.









