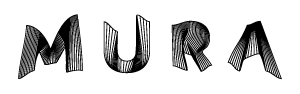Un espejo olvidado en la cima de la montaña es único testigo del romance entre dos jóvenes chagras, que han encontrado en la bruma del páramo un escondite y refugio. Deseo y angustia se entretejen en este cuento de Rommel Manosalvas; el aullido del vendaval y la garúa dan lugar a una atmósfera donde lo sobrenatural se va abriendo paso como niebla que desciende sobre los campos.
Fotografía por Abril Altamirano.
Y arriba en la cordillera
La noche entraba en sus huesos
Quilapayún, Arriba en la cordillera
Anoche dormí en el cerro
ante noche en la montaña;
¿quién tiene la culpa de eso?
el aguardiente de caña.
Copla del Carnaval de Chimborazo
Subimos porque nos gustaba el espejo que habían colocado en lo alto del monte, ahí justo al borde de la barranca, donde no pocas veces nos habíamos juntado para ver el sol caer destripado sobre los picos de los Andes. Un sol destripado, dijiste, un sol destripado cuyo contenido volvía desde el horizonte irregular y calentaba por última vez la superficie del espejo. Los caballos se veían en él mientras arrancaban la yerba despacio con los dientes amarillos, una yerba, un abrojo, un mordisquito con la quietud que solo un caballo puede tener.
No sabíamos por qué, pero colocado ahí, en el borde de la barranca, el espejo abarcaba las vistas de toda la Avenida de los Volcanes de norte a sur, y quisiera un amor así, dijiste, una cuestión de fuego, mientras nos changábamos sobre los ponchos, en la cima del monte, que por otro lado siempre estaba solo, menos en los ratos en los que nos escapábamos de la hacienda y nos íbamos para allá, cargando con el litrito del puro que nos tocaba pagar miti miti en el estanco del patrón.
Entonces nos quedábamos dentro de los ponchos, o en la carpa, sentados el uno junto al otro, y nos bebíamos el puro de tapita en tapita, a sorbito lento, para soportar el frío de la altura, ahí arriba en el páramo donde el único sonido era el del viento y el de nuestras respiraciones en el espacio pequeño de la tienda. La cima no era más que un cacho de yerba chiquita donde extender la carpa, por qué un espejo, me preguntaste, y yo no supe qué decir pues, qué iba a saber yo por qué razón o motivo habían puesto el espejo o por qué lo habían ido a poner justamente ahí en lo alto del monte, por la lejura, digo, si es bien lejos y subir sin caballo es impensable, capaz para que se vuelva invisible, te dije más por joder que por otra cosa, aunque claramente eso podía ser verdad, porque si venías cabalgando desde el norte el espejo reflejaba la extensión blanca del cielo y así daba la impresión de desaparecer, capaz que por eso fue, para que se funda con el cielo como si fuera invisible, como si no existiera.
Habías prensado tu lengua sobre mis manos la noche antes de la separación, luego de beber el guaro, tu lengua roja de chuquiragua, en este páramo inmenso, en la soledad de las plantas. Yo te nombré las cosas del mundo una a una mientras nos rasgábamos las pieles, como si fueran cáscaras que escondieran debajo una pulpa dulce. Te las nombré para que no olvidaras que no teníamos a dónde ir más que a ese lugar, a la oscuridad húmeda como casa, como lecho, de tu lengua.
En ese momento dijiste que no tenías nada que ofrecer, que todo cuanto pudieras dar era gracias a lo torcido. A lo que lleva el peligro encima. Si tanto vamos, te dije con la cara velada por las sombras, allá por los lados, por las tierras del patrón, si tanto vamos y si tanto miran, es que se dan cuenta, es que ven, ¿entiendes?, yo conté treinta veces las siembras, los enrejados de las chacras, los yaguales pelados como pavesa, estrechos como tu carne en la noche; conté el ruido de la tierra, tu temblor, el hervor insoportable del sol sobre el hielo del volcán, uno, dos, tres destellos seguidos sobre tu piel, mientras los caballos se abatían frenéticos por los costados del campo, sobre la yerba y los cadáveres de las reses dejados ahí por los cuatreros, pero todos esos ojos se daban cuenta de lo que ocurría, incluso allá en la casa grande, cuando bajaba el agua y las lombrices aparecían de nuevo sobre la tierra, esos ojos nos miraban como diciendo, yo sé que saben, yo sé que saben que sabemos.
Habíamos subido la montaña en los caballos del patrón, al espejo, lejos de las grutas, de los reveses del páramo donde se escondía la maldad. Él me dijo que todo iría bien, que ahí estábamos a salvo, que nadie podría vernos, y se descamisó, como si la camisa fuera su piel, sus fibras, sus órganos, y entonces comenzara a deshacerse del cuerpo, de la forma del cuerpo, de todo; se descamisó frente a mí sin dejar de mirarme, sus pupilas dos abismos negrísimos en los que hundir mis manos. Afuera llovía de nuevo. La montaña, dijiste, es que la montaña llora, ¿sabías, guambrito?, que las montañas lloran también por el amor que no ha de ser, las montañas lloran porque también saben de amores. Yo te miré el blanco de los ojos, el pecho flaco, los brazos largos como sigses, con el pelo oscuro, negro igualito al lomo de un toro bravo, lleno de bonitas urcurosas, y te dije que hicieras lo que habías venido a hacer, que no perdieras el tiempo.
Que los otros sospechaban.
Las montañas saben de desamor, guambrito, dijiste mientras me quitabas el poncho y desprendías los pasadores y las hebillas de los zamarros y el pantalón, mientras me quitabas las espuelas y las botas y me acariciabas los callos entre los dedos. Las montañas saben de desamor porque no pueden moverse, porque solo pueden mirarse en la distancia, solo pueden vivir deseando lo que nunca podrán tener, por eso truenan, porque ven al amor tan cerca y sin embargo no son capaces de tocarlo.
Su lengua sabía a pasto, amarga como la historia del volcán, por eso el fuego, por eso el temblor. Ya hacía días que la tierra se quejaba, estremecida; volutas de vapor blanco se escapaban de la cumbre, planeaban sobre el hielo como si fueran guardianes de algo que no podíamos ver pero que temíamos en lo más profundo del cuerpo. Y aun así yo bebí de su lengua, sentí el amargor, la humedad deslizarse lenta, encontrar su camino hasta mi garganta, envolver mis dientes, aquel amargor que era una mezcla entre el gusto del pasto y el sabor del puro, y eso era como cabalgar en la yerba crecida del monte, como mirarse en el espejo el cuerpo desnudo y amarlo; como bañarse en las aguas bravas del río. Sentir que el mundo se afanaba en envolverlo, el viento igualito a un poncho inmenso, su suavidad al tocarte la piel. Entonces no podía ser malo. No puede ser malo, te dije.
Afuera llovía. Nuestros sexos se habían juntado y así nos mirábamos fijamente el uno al otro. A veces, cuando escampaba, nos desnudábamos frente al espejo y prolongábamos el encuentro bajo el frío, para no retirar los ojos a riesgo de una rotura imposible. El espejo era una chapa metálica que duplicaba el páramo. La montaña. El cielo incendiándose al atardecer. El volcán a lo lejos. No sabíamos quienes lo habían puesto ahí, solo entendíamos de su desvanecimiento, porque cuando lo mirabas desde el lugar preciso, el espejo se tragaba el mundo y desaparecía. Era solo desaparición.
Por eso íbamos allí casi siempre. En un requiebre de roca, en un revés duro y alto, el espejo fulguraba al borde del vacío. Sobresalía peligrosamente: una lámina como un plano, extendido entre el suelo y el aire, más allá del abismo, aunque de lejos nadie lo notara. Solo de cerca uno podía darse cuenta de su fragilidad, de que no volaba, de que estaba atado a la tierra, siempre en precaria suspensión. El espejo y nuestros cuerpos.
Frente a él me atravesabas y yo veía el brillo de todas las cosas. Pensaban en la chilca atrás de mi casa, en el ganado, en la potencia de los muslos de las reses al correr cuesta abajo, manchas, manchas sobre la yerba alta. Pensaba en el ritmo, el retumbar sobre la tierra, la cabalgata sonora. Y sospechaba que todos los demás sabían lo que tú y yo hacíamos cuando no podían vernos, arriba en el monte, en aquel pedacito de tierra en la que armábamos la carpa; ese pedacito al borde del bosque donde las dormilonas construían sus nidos y dormían juntas, igualitas a nuestros cuerpos pegados; mírame cuando estemos así, guambrito, me dijiste con la boca mojada, con las urcurosas lindas pendiendo de tus cabellos, esas que habíamos encontrado como premio en las alturas. Mírame que así me siento más adentro, más hondo, si me miras así me siento más duro, más vivo.
En la tienda siempre olía a sudor, a humedad. A leves reminiscencias de aguardiente. También a nosotros. Pero yo tenía miedo, ¿te acuerdas que te dije de mi miedo? Ese era un miedo que se posaba en la nuca, y cuando tú me metías la lengua entre los dientes, ese miedo despertaba, hacía agua mis vísceras, mandaba volando mis ojos a los lugares donde la lluvia formaba charcos, a la superficie del espejo, y en mis oídos se colaba el aire de la montaña y la brisa venida de lejos, así es que se topan los amantes inmóviles, le dije al él en susurros tembleques, por el viento es que se hablan, se aman con la desesperación de saberse lejanos, y es por el viento que también llegan los murmullos, los cuchicheos en las tierras del patrón, detrás de los potreros, en los corrales y las cocinas; las voces de los chagras diciendo cosas que no se atreven a pronunciar en voz alta, que no se atreven a decirle al patrón, cosas como que aquí me atraviesas con tu cuerpo, que no nos soltamos nunca y nuestras manos se funden como agüita fresca de páramo.
Ya luego nos bañábamos bajo el aguacero que no daba tregua, tantos días llueve y llueve sobre la paja, sobre nosotros. Ya luego nos acostumbramos a vernos los cuerpos no solo en la oscuridad de la tienda, no solo en los bosques de yagual, con los brazos llenos de corteza, sino también en el espejo, en ese revés del mundo que asomaba en la claridad y donde tal vez finalmente podríamos ser nosotros. De este lado éramos uno con el páramo y las gentes lo percibían como si hablaran el idioma del bosque, como si supieran algo del mundo. Las gentes eran capaces de intuirlo y lo decían con los ojos, como si los ojos mismo tuviesen lengua y pudieran hablar libremente, y los rumores cruzaban la montaña, arrastrados por un soplo de viento helado, entre las rocas, y nos llegaba a la carpa en roces, en toques suaves, parecidos a dedos inquietos, dedos puestos sobre gatillos plateados, listos para la cacería, ¿te imaginas?
Dedos que disparan en la noche y desatan las tormentas.
Tú en cambio, me moldeabas con los dientes, con las yemas de los dedos, con el vaivén de tus caderas, ahí en la seguridad del espejo, y yo pensaba en la gruesa, en las reses sonando el mundo, en los chagras y sus caballos. En lo alto del cerro imaginamos que el volcán era un altar y nosotros la ofrenda. Con tu cuerpo encimado apretaste el paso, te pegaste a mí y contuve el aliento, el grito desproporcionado, la letanía de una explicación. No la necesitábamos para nosotros, no se la íbamos a dar a nadie más, y hundiste las uñas en los pliegues de mi piel que ya se descascaraba, cual yagual entre pajonales viejos, se descascaraba y se iba volando como pavesa para mostrar el interior: una cosa lisa y muy mía sobre la cual poner tu cuerpo. Arrímate, te dije, que tus aguas vivas corran para siempre dentro de mí. Y, como si quisieras obedecer, acometías con mayor firmeza.
Queríamos hacer brotar urcurosas porque en las noches soñábamos con ellas. Afuera la lluvia martilleaba, sonaba la superficie de la carpa. No importa ya el día, lo sabes, ¿verdad? Da lo mismo, siempre llueve cuando llega el invierno a la montaña, da igual qué día sea. Pero la noche acaba, el tiempo se fuga. El espejo reaparece con el sol, cubierto por los restos del aguacero. Y entonces me dices, perdonarás nomás cualquier cosita, cualquier fractura. Perdonarás nomás, guambrito. Así tan fácil. Y lo que no te perdono es que no vuelvas.
Esa mañana montamos nuestros caballos que se miraban en la lisura del espejo, volvimos a lo del patrón y todos los ojos se prendieron de nosotros, de mi rostro, de las manos con las que nos hablábamos en la grave oscuridad. Volvimos a lo del patrón agarrados de las riendas mientras de los ollares de los caballos brotaba humo y neblina, porque esta bruma densa que se abate sobre nosotros sale de los adentros de los caballos, de los mismos adentros, o al menos eso es lo que dice el patrón. Nosotros más bien creíamos que era consecuencia de nuestros secretos: un manto frío que venía a cubrirnos para disimular las ansias; que se posaba diligente sobre los pelos del cuerpo, sobre los vellos de la nuca ahí mismito donde sueles poner tus labios, tus manos, la punta de tu lengua.
Los chagras con los ponchos estilando, con los sombreros consumidos bajo la llovizna inclemente, nos vieron llegar bajo la garúa. Hablaban de acequias, de cultivos echados a perder, de riadas bravas bajando al pueblo. Hablaban de reses muertas, de huesos blanqueados bajo el cielo, de cuatreros. Nadie se calló cuando llegamos levantando barro, con los zamarros manchados, así como llevábamos el alma. El tizne que dejan las mentiras. Nadie dijo nada, pero nosotros sabíamos lo que pensaban: que en el cerro nos entregábamos a cosas indecibles, que no existía posibilidad de explicación, de cháchara. Los hombres con los ojos duros como piedras, inexpugnables. Los hombres con sus ojos clavados en mi cara. Quizá lo supe entonces. Quizá supe que todo cuanto nos quedaba era el reflejo, los días transcurridos en lo alto del monte, y quise que hubiera algo, alguna forma de desaparecer, así como desaparecía el espejo durante esas tardes, cuando abría sus fauces de cristal para devorarse el páramo.
Quizá por eso me veían feo.
Quizá por eso cuchicheaban.
Otra vez los fantasmas, dijo alguien en voz alta. Escuché el ruido de la garúa al caer sobre nosotros, al reventar sobre los sombreros oscuros, sobre los charcos desde donde tú me devolvías la vista. El ruido de la respiración de los caballos, sus cascos al hundirse en el fango. Al otro lado del agua solo quedaba una sombra. Otra vez los fantasmas, dijeron los hombres, otra vez el espejo. Como si lo fueras a encontrar ahí, guambra cojudo, como si ese longo fuera dizque a salir del espejo. Capaz ya está pudriéndose por los lados de las peñas, por andariego, por pendejo. Alguien dijo warmiyashka casi como un suspiro, mezclado con una tos, un estornudo, el roce del cuero en las monturas, en los bocados de los caballos. Del otro lado del agua solo quedaba una sombra que me llenaba los ojos. El brillo de tu mirada desde el reflejo en los charcos. Los hombres se agarraban del borrén, se reclinaban en las sillas, me veían las salpicaduras de barro.
¿Para qué sigues yendo, guambra shunsho?, preguntó alguien. ¿Para qué insistes?
Temblé. Algo se iba. Los chagras decían que era culpa de los cuatreros. Nosotros en cambio habíamos subido a la montaña en los caballos del patrón, al espejo, lejos de las grutas, de los reveses del páramo donde se escondía la maldad. Escuché los pasos del caballo, tu respiración bajo la lluvia, la insinuación de algo en el cuerpo de los chagras que arracimados me miraban esperando una respuesta. Finalmente me encogí de hombros, saqué la botella de puro y me bebí los restos. Perdonarás nomás cualquier cosita, cualquier fractura, me acuerdo que dijiste esa noche. Perdonarás nomás, guambrito. Así tan fácil.
Y lo que no te perdono es que no vuelvas.
Rommel Manosalvas (Quito, Ecuador, 1993). Escritor y arquitecto. Máster en Literatura con mención en Escritura Creativa por la Universidad Andina Simón Bolívar. Becario del MFA en escritura creativa de la Universidad de Iowa. En 2020, su cuento “Abuelita” ganó la segunda edición del Mundial de Escritura entre más de cinco mil participantes y su traducción al inglés fue publicada en The Yale Review. Su primera novela, Anatomía transparente (Seix Barral, 2022), fue galardonada con una mención de honor en el Premio Joaquín Gallegos Lara.
*“Espejo, galopa” forma parte del libro de relatos Los trabajos del agua (Severo Editorial, 2023).
Cuéntanos en los comentarios qué te pareció este cuento de Rommel Manosalvas.
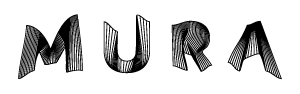
¿Quieres leer más cuentos y narrativa ecuatoriana o latinoamericana? Explora nuestra página y encuentra más textos.